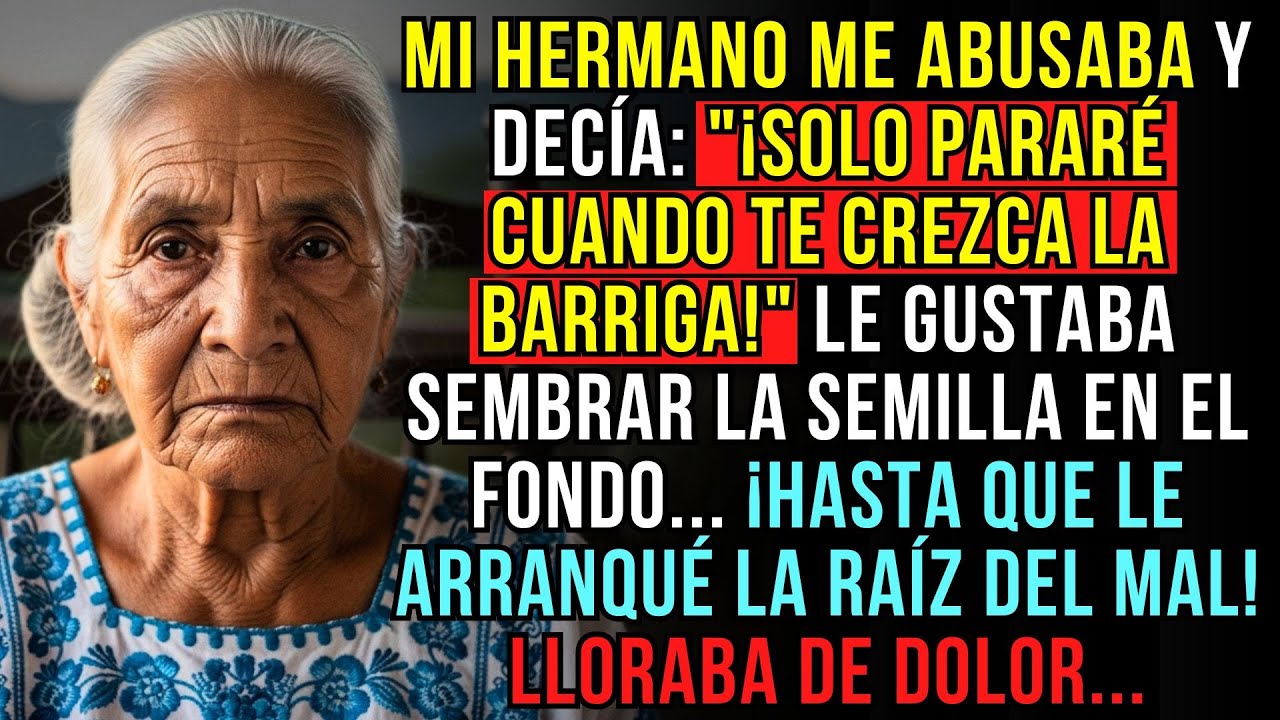LA HISTORIA REAL DE ESTA ABUELA 👵💔UNA HISTORIA QUE TE MOTIVARÁ Y TE CONMOVIRÁ
-
Buenos días, mis queridos, o quizás ya es tarde donde me están viendo. Soy Leonilda Figueroa, tengo 82 años bien vividos y hoy vivo en este tranquilo pueblito de palmera de las misiones en Rírande del Sur. No siempre fue así con esta paz que ven a mi alrededor. Miren mi pequeño jardín de hierbas medicinales aquí en el porche.
-
Cada plantita tiene una historia, un significado, un poder curativo que aprendí a respetar. Todas las mañanas, incluso antes de que salga el sol, vengo a regar mis hierbitas, a conversar con ellas. Dicen que las plantas crecen mejor cuando uno les habla. Y yo lo creo. Tengo de todo un poco. Romero para la memoria, hierba buena para el estómago, ruda para ahuyentar malas energías, torongil para calmar el corazón.
-
Y todo este conocimiento no vino de la nada, ¿saben? Se construyó sobre mucho dolor, pero también sobre mucha sabiduría. Comencé a cultivar mis hierbas hace unos 40 años después de aprender con una señora indígena que conocí cuando escapé, pero esa parte la cuento después. Al principio era solo una forma de calmarme, de curar heridas que ni las medicinas de farmacia podían sanar.
-
Después se convirtió en mi sustento cuando empecé a preparar mis tés y pomadas que tanto le gustan a la gente de aquí. Este rinconcito donde estoy sentada ahora es mi lugar favorito de la casa. Un porche sencillo con estas mecedoras que mi difunto Gerardo hizo con sus propias manos. Desde aquí se puede ver todo el pueblito allá abajo, las montañas al fondo, el cielo que cambia de color varias veces al día.
-
Es un lujo que la vida me dio después de tanto sufrimiento. Antes de seguir con mi historia, quisiera pedirles un pequeño favor. Si pueden, den click en el botón de me gusta y suscríbanse al canal. Es importante para esta abuela poder seguir contando sus historias y tal vez ayudar a otras personas que pasan por situaciones parecidas a la que yo viví.
-
Y ustedes, mis queridos y mis queridas que me están viendo ahora, cuéntenme en los comentarios desde qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. Por la mañanita con el café después de comer o ya por la noche con un mate? Siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, sí, vamos a crear una cadena de cariño.
-
Ah, pero hoy no vine a hablar solo de mis plantitas, no. Vine a contar una historia que guardé por mucho tiempo dentro del pecho. Una historia sobre cómo a veces el mal tiene raíces profundas arraigadas en nuestra propia familia y cómo necesitamos mucha fuerza para arrancar esas raíces sin destruirnos en el proceso. Es una historia difícil.
-
pero que necesita ser contada porque tal vez ayude a alguien que está pasando por el mismo sufrimiento que yo pasé. Todo comenzó allá en el interior de Guanajuato, en una hacienda aislada donde ni el cartero llegaba bien. Yo era solo una niña cuando mi vida dio un vuelco y el lugar que debía ser mi hogar se transformó en mi prisión.
-
Nací en 1943 en una hacienda llamada Rincón de los Fresnos, perdida entre las montañas de Guanajuato, cerca de un pueblito que ni en el mapa aparecía bien. Cerro del Oro. Era un lugar bonito, pero demasiado aislado. Para llegar allí, solo en carreta o a caballo, por un camino de tierra que cuando llovía se volvía un lodasal sin fin.
-
Éramos prácticamente un mundo aparte. Mi padre, Timoteo Figueroa, era un hombre austero, de esos que raramente sonreía, pero que tenía un fuerte sentido de la justicia. Trabajaba de sol a sol, cuidando los cultivos de café y el pequeño rebaño de ganado. Mi madre, Suleica, era lo opuesto, siempre tarareando canciones infantiles mientras cocinaba en el fogón de leña.
-
Tenía el cabello largo y negro, siempre trenzado, y manos callosas de tanto trabajar. pero aún así delicadas cuando me cuidaba. Mi hermano mayor, Augusto, nació 7 años antes que yo. Desde pequeña noté que mi padre lo trataba diferente. No era el mismo cariño, la misma cercanía que tenía conmigo.
-
En ese entonces pensaba que era cosa de niños, que padre e hijo tienen una forma diferente de relacionarse. Solo mucho tiempo después entendería por qué de ese distanciamiento. Nuestra casa era grande, pero sencilla. Paredes de adobe, piso de tierra apisonada cubierto por petates de palma que mi madre misma hacía. Tenía cuatro habitaciones, el cuarto de mis padres, el cuarto que compartía con mi hermano hasta cumplir 6 años.
-
Después pasé a dormir en un rincón de la sala separado por una cortina que mi madre cosió. La cocina con el fogón siempre encendido y una sala donde recibíamos las raras visitas. Los días en la hacienda seguían siempre el mismo ritmo. Nos despertábamos con el canto del gallo antes de que saliera el sol. Mi madre ya estaba de pie encendiendo el fogón para hacer el café fuerte que mi padre tomaba antes de ir al campo.
-
Yo ayudaba a alimentar a las gallinas y a recoger los huevos mientras Augusto iba con mi padre para las labores del campo. Las tardes eran mis horas favoritas. Después de terminar de ayudar a mi madre con las tareas de la casa, podía jugar un poco. Inventaba muñecas de mazorca de maíz con cabello hecho de la barba del maíz, vestidas con retazos que sobraban de los remiendos de mi madre.
-
También me gustaba subir a los guayabos cargados de fruta y quedarme allá arriba, observando el mundo a mi alrededor, soñando con lugares distantes que solo conocía por las historias que la profesora contaba en la escuelita rural, donde estudié solo hasta cuarto año. Mi mejor amiga era Florentina, hija del capataz de la hacienda vecina. Nos encontrábamos los domingos después de misa, cuando las familias se reunían para el almuerzo comunitario en el patio de la iglesia.
-
Jugábamos a la ronda cantando naranja dulce, limón partido y a la víbora, víbora de la mar, mientras los adultos conversaban sobre la cosecha y el clima. Era una vida sencilla, pero feliz a su manera, al menos hasta mis 12 años, cuando todo cambió. Fue en 1955, a finales de agosto, después de una fuerte lluvia que duró tres días enteros.
-
El río que pasaba cerca de la hacienda se desbordó, invadiendo los cultivos y arrastrando parte de nuestro ganado. Mi padre, desesperado por salvar lo que quedaba de los animales, entró al agua con su caballo. Nunca más volvió. encontraron su cuerpo dos días después, atrapado entre ramas en la orilla del río, ya a algunos kilómetros de nuestra propiedad. Mi madre quedó destrozada.
-
De repente, aquella mujer alegre que tarareaba todo el día se transformó en una sombra silenciosa. Apenas comía, apenas dormía. Augusto, que ya tenía 19 años, asumió el control de la hacienda. Al principio me pareció hasta bueno tener a mi hermano mayor haciéndose cargo de las cosas, cuidando de nosotros.
-
Él siempre pareció fuerte, decidido, sabiendo qué hacer en cualquier situación. Pero había algo en su mirada que fue cambiando poco a poco, algo que solo percibí mucho tiempo después. Mi madre se consumió por dentro durante meses. La tristeza fue devorándola como un fuego lento, hasta que una fiebre alta la derribó definitivamente.
-
El doctor del pueblo vino a examinarla y dijo que era neumonía, pero yo creo que fue el corazón roto. No soportó estar sin mi padre. Murió sosteniendo mi mano, pidiéndome que fuera fuerte y cuidara bien la casa y a mi hermano. Tenía yo 13 años recién cumplidos. Fue entonces cuando comencé a notar los primeros cambios en el comportamiento de Augusto.
-
Se cerró aún más. Pasaba horas mirando los retratos de nuestros padres, especialmente el rostro de nuestro padre. A veces lo sorprendía hablando solo en su habitación, como si estuviera discutiendo con alguien que no estaba allí. Otras veces lo encontraba en el despacho de papá revisando documentos antiguos, cartas guardadas en una caja de madera tallada que papá mantenía bajo llave en vida. Su mirada también cambió.
-
Cuando me miraba ya no era con ese cariño de hermano mayor, era una mirada diferente, como quien observa una cosa, una propiedad, algo que le pertenece. En ese entonces no entendía bien, pero sentía un escalofrío en el estómago cada vez que nos quedábamos solos.
-
Esta tierra es nuestra clarita, es nuestra sangre, nuestra herencia. Todo esto es la continuación de la familia Figueroa. Y ahora somos solo tú y yo,”, me decía con una voz que ya no parecía la de mi hermano que conocía. Los vecinos fueron alejándose. Las pocas amistades que teníamos fueron menguando como si la tristeza de nuestra casa fuera contagiosa.
-
O tal vez fuera algo más, algo en el comportamiento de Augusto que alejaba a la gente. Hasta Florentina, mi amiga de infancia, dejó de venir a visitarme después de que una tarde Augusto la echó, diciendo que yo tenía muchas obligaciones en la casa para estar perdiendo tiempo con juegos.
-
Fui quedándome cada vez más aislada, presa en aquella hacienda que antes era mi hogar y ahora comenzaba a aparecer una prisión. La escuela, que ya estaba lejos, se volvió imposible de frecuentar, porque Augusto decía que ya no podía llevarme y traerme todos los días. Ya sabes leer y escribir, para qué más estudio. Las mujeres necesitan saber cuidar la casa. repetía siempre que yo pedía volver a clases.
-
Así terminó mi infancia con el luto por la pérdida de mis padres y el miedo creciente a lo que se estaba convirtiendo mi propio hermano. Yo aún no lo sabía, pero lo peor estaba por venir cuando la mirada extraña de Augusto finalmente revelaría sus verdaderas intenciones. Todo comenzó a cambiar de verdad en el invierno de 1957.
-
Yo tenía 14 años y empezaba a convertirme en señorita. Mi cuerpo cambiaba y por más que intentara esconderlo debajo de los vestidos holgados que heredé de mi madre, Augusto comenzó a mirarme de una manera que me erizaba la piel y no era de frío. En aquel tiempo la hacienda ya no era la misma. Después de la inundación que se llevó a mi padre, muchas cosas se perdieron.
-
Los empleados que aún quedaban fueron saliendo uno a uno, espantados por la forma autoritaria de Augusto. Hasta don Juvenal, que trabajaba con mi padre desde antes de que yo naciera, acabó marchándose después de que Augusto lo acusó de robar herramientas del granero. Nos quedamos cada vez más solos en aquella inmensidad. La casa grande, antes llena de vida y voces, ahora resonaba vacía.
-
Los días se arrastraban entre el trabajo duro y el silencio pesado de las noches. Augusto pasaba cada vez más tiempo encerrado en el despacho que fuera de papá, bebiendo tequila y rebuscando en aquellos papeles antiguos. Una noche estaba yo en la cocina terminando de lavar las ollas de la cena cuando Augusto entró tambaleándose, oliendo a tequila. Se apoyó en el marco de la puerta y se quedó observándome por un tiempo que pareció una eternidad.
-
Fingí no darme cuenta, frotando con fuerza una mancha que ya ni existía en el fondo de aquella olla de hierro. “¿Sabías que te estás poniendo igualita a nuestra madre?”, dijo con voz pastosa. “La misma forma de mover las manos, la misma forma de cara”, murmuré un agradecimiento incómodo, porque incluso en mi miedo pensé que era un cumplido.
-
Mi madre era bonita y la extrañaba todos los días. Él se acercó y el olor fuerte del tequila, mezclado con sudor me hizo dar un paso atrás. Esta tierra clarita, esta tierra es todo lo que tenemos. Es el legado de la familia Figueroa. Miró por la ventana hacia la oscuridad allá afuera, donde sabíamos que se extendían los campos, ahora mal cuidados.
-
Papá luchó toda su vida para mantener esto y ahora es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad. Asentí con la cabeza, aún sin entender a dónde quería llegar. Augusto dio un paso más en mi dirección y sujetó mi barbilla con fuerza, obligándome a mirar sus ojos. ¿Sabes lo que significa el nombre Figueroa, verdad? Viene de higuera, árbol fuerte con raíces profundas.
-
Eso es lo que somos. Y las raíces necesitan esparcirse, ¿entiendes? Necesitan continuar. No entendí en ese momento, pero sentí un escalofrío helado bajando por mi espalda. Algo en su mirada me alertaba que aquella conversación no era normal. No era el tipo de cosa que un hermano le dice a una hermana.
-
Fue esa misma noche que entró en mi habitación improvisada por primera vez. Yo fingía dormir, pero oí la cortina siendo corrida con cuidado. Sentí su peso sentándose en el borde de mi cama. Durante largos minutos solo se quedó allí mirándome en la penumbra.
-
Después salió sin decir nada, pero a partir de allí aquello se volvió rutina. Casi todas las noches, principalmente cuando bebía más, venía y se quedaba sentado allí, a veces susurrando cosas sobre la tierra, sobre la familia, sobre responsabilidades. Las semanas fueron pasando y su comportamiento fue volviéndose más extraño. Comenzó a controlar cada paso mío. Ya no podía ir sola ni hasta la orilla del arroyo a lavar ropa.
-
Decía que era peligroso, que podría pasarme lo mismo que a papá. Eres todo lo que me queda, Clarita, todo lo que tiene la familia Figueroa. Necesito protegerte. Pero no era protección lo que yo sentía en sus ojos, era posesión. Un día llegó a casa con un vestido nuevo para mí, un vestido que parecía más de mujer casada que de niña.
-
Era de mamá, dijo. Lo encontré guardado en un baúl en el desván. Pedí no usarlo. Dije que prefería mis vestidos simples. Él insistió. Con aquella mirada que no aceptaba rechazo. Empecé a usar aquel vestido para evitar problemas. Era bonito, de un azul descolorido, con pequeñas flores bordadas en el escote, pero cada vez que lo usaba sentía como si me estuviera transformando en otra persona, como si Augusto estuviera tratando de borrar a la Clarita y traer de vuelta algo que ya no existía.
-
Fue en la primavera de 1958. Yo ya con 15 años que las cosas empeoraron del todo. Estábamos sentados en el porche después de la cena, como solíamos hacer para aprovechar el aire fresco de la noche cuando Augusto comenzó a hablar sobre el futuro de la hacienda. Necesitamos más gente aquí, Clarita.
-
Una hacienda no progresa sin gente para trabajar en ella, sin una familia fuerte. Podemos contratar más empleados”, sugerí inocente. Él rió, una risa seca que no tenía nada de alegría. Los empleados vienen y van. La familia se queda. La sangre Figueroa necesita continuar en esta tierra. Fue entonces que entendí con un horror helado lo que realmente quería decir.
-
La sangre Figueroa. Continuación. Familia. Aquella noche, cuando vino a mi habitación, no se quedó solo sentado mirando. Se acostó a mi lado, pasó la mano por mi cabello como mi madre hacía cuando yo era pequeña, solo que no había nada de maternal en aquel gesto. Un día entenderás clarita, esta tierra necesita herederos. Necesita una nueva generación de Figueroas.
-
Fingí dormir con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él podía oírlo. Cuando finalmente salió, lloré en silencio hasta el amanecer. A partir de allí, comencé a dormir con un pedazo de palo debajo del colchón, una estaca de cerca que escondí durante el día.
-
No sabía exactamente qué haría con ella, pero me daba un poco de seguridad. Durante días intenté pensar en cómo escapar. Pero, ¿a dónde iría? No tenía dinero. No conocía a nadie en el pueblo que pudiera ayudarme. Además, Augusto mantenía la única mula de la hacienda atada en un potrero cerca de la casa. Y yo sabía que nunca conseguiría salir a pie por el camino sin que él me alcanzara.
-
Fue en una tarde de domingo que todo llegó al límite. Augusto había ido al pueblo por la mañana, cosa rara, para comprar sal y otros víveres que estaban faltando. Aproveché que estaba sola para registrar su habitación, buscando algún dinero guardado que pudiera ayudarme a huir. No encontré dinero, pero encontré algo peor.
-
En un rincón del armario, envuelto en un pedazo de tela, estaba el vestido de novia de mamá. limpio y planchado, como si estuviera listo para ser usado. A su lado una pequeña cajita de madera. Dentro el anillo de matrimonio de ella. Sentí que se me helaba la sangre. Aquello no era solo un hermano con pensamientos incorrectos sobre la hermana.
-
Era un plan, un plan enfermizo que venía siendo elaborado desde hacía mucho tiempo. Apenas tuve tiempo de guardar todo de nuevo en su lugar cuando oí el trote de la mula llegando. Corrí a la cocina y fingí estar ocupada preparando el almuerzo. Augusto entró cargando las compras, más animado de lo normal.
-
Había comprado hasta unos dulces del pueblo, cosa que no hacía desde que éramos niños. Aquella bondad repentina me dejó aún más inquieta. “Tenemos que hablar, Clarita,” dijo después del almuerzo, mientras yo lavaba los platos. “Tengo planes para nosotros, para el futuro de la hacienda.” Asentí con la cabeza, sin valor para mirarlo. Sabía lo que venía y también sabía que necesitaba ganar tiempo, preparar algún tipo de huida.
-
Aquella noche él no vino a mi habitación. En su lugar se quedó en la sala bebiendo más de lo habitual. Podía oírlo hablando solo, a veces riendo, a veces maldiciendo. Mencionó el nombre de papá varias veces, como si estuviera discutiendo con él. Por la rendija de la cortina vi cuando finalmente se levantó tambaleándose y se dirigió a su habitación.
-
Esperé hasta estar segura de que dormía y entonces tomé mi pedazo de palo y fui hasta el despacho. Si había alguna posibilidad de encontrar dinero guardado, sería allí. También quería verificar aquellos papeles que tanto fascinaban a Augusto, ver si había algo que explicara por qué se había transformado en aquella persona irreconocible.
-
El despacho estaba cerrado con llave, pero yo sabía que la llave estaba escondida en lo alto del armario de la cocina. La tomé y con cuidado para no hacer ruido abrí la puerta. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando parcialmente el escritorio de madera oscura, donde mi padre solía hacer las cuentas de la hacienda. Sobre él, esparcidos, había varios papeles.
-
Me acerqué para ver mejor. eran documentos de la hacienda, escrituras y una carta, una carta con la letra de mi madre dirigida a mi padre. estaba abierta y la fecha en la parte superior mostraba que había sido escrita incluso antes de mi nacimiento. Comencé a leer y cada palabra era como una puñalada en el pecho.
-
Timoteo, necesito contarte la verdad sobre el niño. Augusto no es tu hijo. No pude terminar la lectura. Un ruido proveniente del pasillo me alertó. Guardé rápidamente la carta donde estaba y me escondí detrás de la cortina. Aún sosteniendo mi pedazo de palo. Augusto entró encendiendo el quinqué.
-
Incluso a media luz pude ver que sus ojos estaban rojos y no era solo por la bebida, parecía que había llorado. Estuvo algunos minutos rebuscando en los papeles, murmurando palabras que no logré entender bien. Entonces tomó la misma carta que yo estaba leyendo y la rasgó en pedazos pequeños. Después tomó otros documentos de un cajón. e hizo lo mismo.
-
Cuando finalmente salió, llevándose el quinqué, dejé escapar el aire que ni me había dado cuenta que estaba conteniendo. Aquella carta, aquel secreto, era eso lo que explicaba tantas cosas. El distanciamiento de mi padre con Augusto, la obsesión de él con la continuación de la sangre Figueroa. Pero ahora él había destruido la prueba y yo sabía, con una certeza aterradora, que la situación solo empeoraría de allí en adelante.
-
A la mañana siguiente, Augusto estaba diferente, más decidido, más controlado. No parecía ni un poco afectado por la borrachera de la noche anterior. Hoy iremos al pueblo”, anunció durante el desayuno. “Tengo asuntos que resolver. Mi corazón se aceleró. Era mi oportunidad de pedir ayuda a alguien.
-
Acepté tratando de no mostrar el alivio que sentía.” Pero entonces él añadió, “Ve a arreglarte. Ponte el vestido azul de mamá. Quiero presentarte al padre Anselmo.” Padre Anselmo, el párroco de la pequeña iglesia de Cerro del Oro. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Augusto estaba planeando algún tipo de matrimonio, una farsa para legitimar sus intenciones enfermizas.
-
Fue entonces cuando me di cuenta ya no tenía más tiempo. ¿Tendría que actuar ese mismo día o sería demasiado tarde. Mientras me arreglaba, revisé mentalmente cada rincón de la hacienda, cada posible ruta de escape, cada escondite. Y fue entonces cuando recordé el desván.
-
Había un baúl antiguo allá arriba donde mamá guardaba cosas de valor sentimental. Tal vez habría más cartas, más pruebas del secreto que Augusto intentaba esconder. Si pudiera encontrar esas pruebas antes de ir al pueblo, tal vez tendría un arma contra él, algo que pudiera usar como moneda de cambio por mi libertad. Augusto, llamé desde la puerta de mi habitación. Necesito más tiempo para arreglare el vestido de mamá necesita ajustarse en la cintura.
-
Está muy holgado. Él pareció impaciente, pero accedió. No tardes, quiero llegar al pueblo antes del mediodía. Tan pronto como salió para preparar la mula, corrí hacia la trampilla que daba acceso al desván. La escalera estaba polvorienta, señal de que nadie subía allí desde hacía mucho tiempo.
-
El espacio era estrecho y oscuro, lleno de telarañas y baúles antiguos. Fue cuando vi en un rincón más apartado un baúl diferente a los otros. Tenía un candado, pero estaba entreabierto, como si alguien hubiera intentado cerrarlo a toda prisa. Dentro encontré una caja más pequeña de madera tallada y en ella cartas, muchas cartas.
-
No tuve tiempo de leerlo todo, pero lo suficiente para entender. Augusto no era hijo biológico de mi padre. Era fruto de una aventura que mi madre tuvo antes de casarse. Mi padre lo sabía, pero lo aceptó como hijo para evitar el escándalo. Sin embargo, nunca pudo amarlo como a un hijo verdadero. En una de las cartas, mi madre imploraba el perdón de mi padre, prometiendo que sería una esposa fiel por el resto de su vida.
-
En otra, mi padre respondía que la perdonaba, pero que sería difícil mirar a Augusto sin recordar la traición. Ahora todo tenía sentido. La obsesión de Augusto con la Tierra, con el nombre Figueroa, con la continuación de la sangre. Era un hombre tratando de probar su pertenencia a una familia que biológicamente no era la suya. Y yo, yo era la única Figueroa legítima que quedaba, la única conexión verdadera con la tierra que él tanto quería poseer.
-
Clarita, ¿dónde estás, niña? El grito de Augusto me hizo saltar. Guardé rápidamente las cartas en la caja y la puse bajo el brazo. Bajé la escalera del desván lo más silenciosamente que pude, pero él ya estaba en el pasillo. ¿Qué estabas haciendo allá arriba? Intenté esconder la caja detrás de mí, pero él fue más rápido.
-
Me la arrancó de las manos con un movimiento brusco. Al ver el contenido, su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Dónde encontraste esto? ¿Dónde? Retrocedí hasta dar con la espalda en la pared. No había dónde huir. En el desván respondí con voz temblorosa. Entonces, ¿es verdad, no eres hijo de papá? Fue como encender la mecha de un cartucho de dinamita.
-
Augusto tiró la caja al suelo con tanta fuerza que las cartas se esparcieron por el pasillo. Después avanzó hacia mí, agarrando mis brazos con fuerza suficiente para dejar marcas. Yo soy su hijo. Sí, soy un Figueroa. Esta tierra es mía por derecho. Su aliento olía a tequila, aún siendo todavía por la mañana. Sus ojos tenían un brillo febril que me aterrorizó.
-
En aquel momento entendí que no estaba lidiando solo con un hombre obsesionado, sino con alguien que había perdido completamente la cordura. Y tú, Clarita, continuó bajando la voz a un susurro amenazador. Tú me ayudarás a probarlo. Vamos a tener un hijo, un hijo con sangre Figueroa pura. Y entonces nadie podrá decir que no pertenezco a esta familia. Me arrastró por el pasillo hasta su habitación.
-
arrojándome en la cama con violencia. Fue la primera vez que cruzó aquella línea, que pasó de las insinuaciones a la acción. “No pararé hasta que tu vientre crezca”, gritó mientras se desabrochaba el cinturón. “Quiero un hijo mío en esta tierra.” Cerré los ojos sintiendo las lágrimas correr por mi rostro.
-
En aquel momento de desesperación absoluta, mis manos tantearon a ciegas por la cama, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Y encontraron el pequeño puñal que Augusto siempre mantenía bajo la almohada con mango de asta de toro y una hoja afilada que usaba para cortar tabaco. Lo que sucedió después fue como un sueño nebuloso.
-
Recuerdo apenas un movimiento rápido, el grito de él y luego el silencio. Cuando abrí los ojos, vi el puñal en mi mano, la hoja manchada de rojo. Augusto estaba caído en el suelo, agarrándose el hombro, donde un corte profundo vertía sangre. No esperé para ver más. Corrí. Corrí como nunca había corrido antes.
-
Tomé la caja con las cartas en el pasillo y salí disparada fuera de la casa. La mula estaba atada al poste, ya encillada para nuestra ida al pueblo. Monté sin pensarlo dos veces y espolé al animal con toda la fuerza que tenía. Oí a Augusto gritando desde la puerta de la casa, pero no miré atrás. Solo paré cuando llegué al pueblo frente a la comisaría. Temblaba tanto que apenas podía sostener las riendas.
-
Cuando entré, cubierta de polvo y lágrimas, el comisario Honorio se levantó de su silla asustado por mi estado. Le conté todo, mostrando las cartas como prueba de lo que Augusto pretendía hacerme. Al principio pareció reticente a creer. Son cosas de familia, niña dijo. Pero cuando leyó algunas de las cartas y principalmente cuando vio mis brazos amoratados por las manos de Augusto, su expresión cambió.
-
“Te quedarás aquí hasta que resolvamos esta situación”, decidió llevándome a su casa, donde su esposa, doña Eunise, me recibió con una taza de té y palabras amables. Aquella noche, acostada en una cama limpia por primera vez en mucho tiempo, lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por mis padres, por el hermano que un día amé, por la infancia perdida, por la inocencia robada.
-
Pero también, por primera vez me permití sentir esperanza. La protección que encontré en la casa del comisario Honorio duró poco. Apenas tres días después de mi huida, recibí la noticia que lo cambiaría todo. Augusto había ido al pueblo con el brazo vendado y una historia muy diferente a la mía.
-
dijo que intentaste matarlo mientras dormía”, explicó el comisario con semblante cargado. Dijo que robaste documentos importantes de la hacienda y que estás perturbada desde la muerte de tus padres. Pero las cartas, intenté argumentar sosteniendo la caja de madera contra el pecho. Ellas prueban lo que él pretendía hacer. El comisario suspiró pasándose la mano por el cabello canoso.
-
Clarita, entiende. Son cartas antiguas de familia. No prueban nada sobre lo que pasó entre ustedes dos y él tiene un testigo. Me quedé helada. Testigo. ¿Qué testigo? El padre Anselmo Augusto lo llevó a la hacienda ayer. Le mostró su habitación con sangre en el suelo.
-
Contó que andabas teniendo ideas extrañas sobre que él no era tu hermano de verdad. El padre confirmó que tu hermano venía mostrando preocupación por tu estado mental desde hace semanas. No podía creerlo. Augusto lo había planeado todo. Probablemente ya estaba preparando el terreno desde hacía tiempo, sembrando dudas sobre mi cordura en la cabeza de la gente del pueblo.
-
Y hay más, continuó el comisario, evitando mirarme a los ojos. Augusto es tu tutor legal. Eres menor de edad y la ley dice que debes estar bajo su custodia. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Volvería a la hacienda con aquel hombre que ahora, además de todo, tenía motivos para odiarme aún más. “Por favor”, supliqué agarrando el brazo del comisario.
-
“No me mande de vuelta, él me matará.” O peor, doña Eunise, que escuchaba todo desde la puerta de la cocina, se acercó. “Honorio, esta niña está aterrorizada. No podemos simplemente entregarla de vuelta.” El comisario parecía genuinamente angustiado. La ley es clara, Eunís, y sin pruebas concretas de lo que ella alega, entonces gana tiempo, insistió doña Eunise.
-
Dile a Augusto que necesitamos mantenerla aquí para investigar. Mientras tanto, pensamos en algo. Fue así como gané algunos días más, pero la sombra de Augusto se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Venía todos los días a la comisaría exigiendo mi regreso, cada vez más irritado, cada vez más amenazador.
-
En la quinta noche, doña Eunise entró en la pequeña habitación donde yo dormía y me despertó con urgencia. Levántate, niña. Tenemos que irnos ahora. ¿Ir a dónde? Pregunté confundida por el despertar repentino. Lejos de aquí. Honorio está distrayendo a tu hermano en la comisaría. Dice que descubrió nuevas evidencias y necesita su presencia allí. Mientras tanto, te llevaré a la casa de mi hermana en Monterrey.
-
Es lo suficientemente lejos para que puedas empezar de nuevo. No necesité oír más. En minutos estaba con mi poca ropa en un atillo, subiendo a la carreta conducida por el hijo mayor de doña Eunise, un muchacho callado llamado Ezequiel. Viajamos toda la noche por caminos secundarios, desviándonos de las rutas principales.
-
Al amanecer ya estábamos a muchos kilómetros de Cerro del Oro, pero el miedo no me abandonaba. En cada curva del camino, en cada ruido en el monte, yo me sobresaltaba pensando que era Augusto alcanzándonos. Monterrey era una ciudad más grande, con calles anchas y concurridas que me asustaron después de tanto tiempo en el aislamiento de la hacienda. La hermana de doña Eunise, Teodora, era viuda y trabajaba como costurera.
-
me recibió con un abrazo silencioso y ojos que ya conocían el dolor. “Te quedas en el cuartito de atrás”, dijo, mostrándome un espacio pequeño pero limpio. “Y a partir de mañana me ayudarás con las costuras. Las manos ocupadas calman la mente atormentada.” Pasé los primeros días en estado de alerta constante. Apenas dormía, sobresaltándome con cualquier ruido.
-
Cuando necesitaba salir para comprar hilos o entregar algún trabajo de costura, mantenía la cabeza baja, siempre mirando por encima del hombro. Doña Teodora notó mi estado. Una noche, después de la cena, se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Niña, necesitas entender una cosa. El miedo es como una mala hierba.
-
Si lo permites, echa raíces profundas y sofoca todo a su alrededor. Necesitamos arrancar esa hierba. No respondí. ¿Cómo explicarle que no era solo miedo? Era una certeza, un conocimiento íntimo de que Augusto nunca desistiría de encontrarme, que para él yo no era solo una hermana, sino una posesión, la prueba viva de su pertenencia a aquella tierra y aquel nombre.
-
Los meses fueron pasando. Aprendí el oficio de la costura con dedicación. Tenía talento para los bordados, según doña Teodora. Creé diseños de hojas y raíces que encantaban a las clientas. Irónico como aquello que tanto me aterrorizaba, raíces, se transformó en mi forma de expresión.
-
Fue en una tarde de noviembre de 1959, más de un año después de mi huida, que el pasado me alcanzó. Estaba sola en la casa. Doña Teodora había ido a entregar un vestido de novia a una clienta del otro lado de la ciudad. Oí golpes en la puerta, fuertes, insistentes. Me quedé helada. Algo en aquellos golpes despertó recuerdos que intentaba enterrar.
-
Permanecí inmóvil, apenas respirando, esperando que quien fuera desistiera y se marchara. Sé que estás ahí dentro, Clarita. La voz de Augusto desde el otro lado de la puerta me heló la sangre en las venas. ¿Cómo me había encontrado? ¿Cuánto tiempo había estado buscándome? Abre la puerta. Solo quiero hablar. Retrocedí hasta el fondo de la casa, buscando desesperadamente una salida por detrás.
-
Pero la única puerta trasera había sido cerrada con llave por doña Teodora antes de salir y yo no sabía dónde guardaba la llave. Los golpes continuaron cada vez más fuertes. Clarita, sé que estás sola ahí. La vieja costurera salió hace tiempo. La vi. Había estado vigilándome. ¿Por cuánto tiempo? días, semanas. La idea me dio náuseas.
-
Si no abres, voy a derribar la puerta. ¿Sabes que puedo? Miré alrededor buscando algo para defenderme. Mis ojos se posaron en las grandes tijeras de costura de doña Teodora sobre la mesa de trabajo. Las agarré con fuerza, sintiendo el metal frío contra mi palma. El estruendo de la puerta, siendo forzada, retumbó por la pequeña casa.
-
Oí la madera crujiendo, las bisagras cediendo, y entonces él estaba allí parado en medio de la sala con la misma expresión obsesionada que poblaba mis pesadillas. Estaba más delgado, con la barba sin afeitar y ojeras profundas. El brazo que herí parecía rígido. Tal vez no había sanado completamente, pero era la mirada lo que me aterrorizaba, aquel brillo febril de quien ha perdido el juicio.
-
“Por fin te encontré”, dijo dando un paso en mi dirección. No te imaginas el trabajo que me diste, pero sabía que te encontraría. La sangre llama a la sangre clarita. Levanté las tijeras en su dirección, con las manos temblando. No te acerques. Gritaré. Los vecinos vendrán. Él rió aquella risa seca y sin humor que yo conocía tan bien.
-
No hay nadie lo suficientemente cerca para oírte. Ya verifiqué. Sentí que las piernas me fallaban. Estaba acorralada. “Vienes conmigo”, continuó avanzando un paso más. Volvemos a la hacienda, a nuestro lugar. Tenemos asuntos pendientes, tú y yo. No volveré jamás, respondí, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz.
-
Aquella hacienda ya no es mi hogar. La hacienda es nuestro hogar, gritó el rostro contorsionado por la rabia. Es la tierra de la familia Figueroa. Es nuestra sangre, nuestra herencia. Tu sangre no es Figueroa, repliqué sin pensar. Las cartas lo prueban. No eres hijo de mi padre. Fue como si hubiera arrojado aceite a una hoguera. Con un rugido animal avanzó sobre mí.
-
Intenté golpearlo con las tijeras, pero él fue más rápido, agarrando mi muñeca y torciéndola hasta que solté el arma improvisada. “No entiendes nada”, susurró. Su rostro tan cerca del mío, que pude sentir su aliento caliente. No importa lo que digan esas malditas cartas. Soy un Figueroa porque crecí en esa tierra, porque la trabajé con mis manos, porque conozco cada palmo de ella como conozco mi propia piel.
-
Su agarre en mi muñeca era tan fuerte que creí que los huesos se romperían. Con la otra mano acarició mi rostro en un gesto grotescamente tierno. Y tú, Clarita, me darás lo que me pertenece. Un hijo, un heredero con sangre Figueroa legítima. No pararé hasta que tu vientre crezca. Quiero un hijo mío en esta tierra. Intenté forcejear, pero él era mucho más fuerte.
-
Me arrastró hacia la pequeña habitación donde yo dormía, arrojándome sobre la cama estrecha. Cerré los ojos, lágrimas corriendo por mi rostro. Fue cuando oímos voces desde fuera, muchas voces llamando mi nombre y entre ellas la voz autoritaria de un hombre. Augusto Figueroa, sabemos que estás ahí dentro. Sal con las manos en alto. Era el comisario González de Monterrey.
-
Doña Teodora debió haber sospechado algo y alertado a las autoridades. Augusto se quedó inmóvil, mirando hacia la ventana como un animal acorralado. Es el final del camino dije, encontrando valor no sé dónde. Ellos lo saben todo. Las cartas están con ellos. Era mentira. Claro. Las cartas estaban guardadas en una caja bajo mi cama, justo allí donde estábamos. Pero Augusto no lo sabía.
-
Por un momento vi el pánico en sus ojos. Después una calma extraña lo dominó. Soltó mi muñeca y se sentó en el borde de la cama como si de repente hubiera perdido todas las fuerzas. “No importa”, murmuró, “mas para sí mismo que para mí. No importa lo que ellos sepan, la tierra me conoce. La tierra sabe quién soy.
-
La puerta fue derribada nuevamente, esta vez por policías. Augusto no se resistió cuando se lo llevaron. Solo me miró una última vez. Y en aquella mirada había algo más allá de la obsesión enfermiza. Había una tristeza tan profunda que por un instante casi sentí lástima. Casi. Los meses siguientes fueron de declaraciones, procesos judiciales y noches mal dormidas.
-
Augusto fue encarcelado inicialmente, pero su abogado, pagado con dinero de la hacienda, consiguió liberarlo alegando falta de pruebas concretas y problemas mentales temporales causados por el luto. La única condición impuesta por el juez fue que no podría acercarse a mí bajo pena de prisión inmediata. Yo seguí viviendo con doña Teodora. Pero el miedo no me dejaba.
-
Incluso sabiendo que Augusto estaba siendo vigilado por las autoridades, sentía su presencia como una sombra constante. En mis pesadillas, él todavía susurraba aquella frase horrible sobre hacer crecer mi vientre. Fue en una tarde de mayo de 1960 que recibí la carta.
-
El papel tenía el membrete de la notaría de Cerro del Oro. Mis manos temblaban tanto que apenas conseguí abrir el sobre. Dentro una notificación oficial. La Hacienda Rincón de los Fresnos estaba siendo puesta a la venta por su propietario, Augusto Figueroa, que se mudaría al estado de Jalisco. No lo creí inmediato.
-
Parecía una trampa, otra de las estrategias de Augusto para atraerme de vuelta. Mostré la carta al comisario González que prometió verificar la información. Dos días después vino personalmente a darme la confirmación. Es verdad, tu hermano está liquidándolo todo. Ya vendió casi todo el ganado, los implementos agrícolas y ahora la propia hacienda está anunciada. Realmente parece decidido a partir.
-
Una parte de mí sintió alivio, otra extrañamente sintió pérdida. Aquella hacienda, a pesar de todo, era el único hogar que había conocido, el lugar donde vivieron mis padres, donde pasé mi infancia. La idea de que sería vendida a extraños me causaba un dolor inesperado, pero el miedo aún era mayor. ¿Y si es un truco?, pregunté al comisario.
-
¿Y si está fingiendo partir solo para hacerme bajar la guardia? No lo creo”, respondió él rascándose la barbilla pensativo. “Por lo que supe, está bebiendo mucho, hablando solo por las calles. Dicen que a veces pasa horas mirando un retrato viejo, llorando. El hombre está destruido por dentro. destruido. La palabra resonó en mi mente.
-
Era exactamente como me sentía yo también. A pesar de estar físicamente a salvo, algo dentro de mí se había roto, tal vez para siempre. En las semanas siguientes seguía a distancia las noticias sobre la venta de la hacienda. Un hacendado de otra región acabó comprando la propiedad por un valor muy por debajo del mercado.
-
Augusto, por lo que parecía, quería deshacerse de ella lo más rápido posible. Y entonces, un domingo por la mañana, cuando volvía del mercado con doña Teodora, vi a un hombre sentado en la plaza central mirando a la nada. Estaba tan cambiado que casi no lo reconocí. Cabello completamente blanco, rostro demacrado, ojos vacíos. Parecía haber envejecido 20 años en pocos meses.
-
Augusto. Me quedé paralizada en medio de la calle, el corazón acelerado. Doña Teodora notó mi reacción y siguió mi mirada. Es él, susurró apretando mi brazo. Asentí incapaz de hablar. Ya estaba lista para dar media vuelta y huir cuando me di cuenta. Él me había visto. Nuestras miradas se cruzaron a través de la plaza, pero no había nada en aquellos ojos, ni rabia, ni obsesión, ni el brillo febril que tanto me aterrorizaba, solo un vacío infinito.
-
Se levantó lentamente como un viejo, aunque tenía apenas 24 años en esa época. Por un momento terrible pensé que vendría en mi dirección, pero simplemente dio la espalda y se alejó, tambaleándose ligeramente en dirección a la estación de tren. Fue la última vez que lo vi.
-
Supeños después por una carta del comisario Honorio que Augusto realmente se mudó a Jalisco. Trabajó como cargador en el mercado municipal por algunos años, hasta que una noche de invierno, embriagado como de costumbre, cayó en el río y se ahogó. Nadie reclamó el cuerpo. Fue enterrado como indigente, sin nombre, sin historia. Cuando recibí la noticia, no conseguí sentir alegría, ni siquiera alivio.
-
Solo una tristeza profunda por todo lo que podría haber sido. Y no fue. Por una familia despedazada por secretos, por una tierra manchada de lágrimas, por un hermano que el destino transformó en monstruo. Permanecí en Monterrey algunos años más. aprendiendo cada vez más el oficio de la costura.
-
Pero la sombra de aquellos acontecimientos nunca me abandonó completamente. En las noches más oscuras todavía me despertaba sobresaltada, oyendo la voz de Augusto, susurrando sobre semillas y raíces. Fue solo cuando conocí a Gerardo, un joven carpintero que vino a arreglar el techo de la casa de doña Teodora, que comencé lentamente a creer que podría haber un futuro para mí, un futuro sin miedo, sin sombras, un futuro donde podría quizás arrancar las raíces del mal que habían crecido tan profundamente dentro de mí, incluso después del último encuentro con Augusto en aquella plaza, algo dentro de mí
-
permanecía roto. Las noches eran las peores. Me despertaba gritando, empapada de sudor frío, sintiendo aquellas manos sujetándome, oyendo aquella voz obsesionada hablando sobre sangre y semillas. Doña Teodora, con toda su bondad comenzó a dormir en un colchón en el suelo de mi habitación para espantar las pesadillas, decía, encendiendo una vela de cera de abeja que perfumaba el ambiente con un aroma dulce y calmante.
-
Gerardo, el carpintero, se volvió una presencia constante en la casa. Al principio venía con la excusa de arreglar algo, una puerta que chirriaba, una ventana atascada. Después comenzó a aparecer sin pretextos, solo para tomar café y conversar.
-
Era un hombre callado, de manos grandes y callosas, que hablaba poco pero escuchaba mucho. Me fui encariñando con su presencia tranquila, con el modo en que nunca preguntaba sobre mi pasado, nunca me presionaba a hablar sobre las cicatrices invisibles que cargaba. Con él podía estar en silencio sin sentirme incómoda, pero a pesar de esos pequeños avances, dentro de mí había un nudo que no se deshacía.
-
Yo sobrevivía, pero no vivía de verdad. Era como si una parte de mí todavía estuviera presa en aquella hacienda, en aquella habitación oscura, bajo la sombra amenazadora de Augusto. El punto de ruptura vino en una noche de tormenta en febrero de 1961. Doña Teodora había viajado para visitar a una hija enferma en otra ciudad.
-
Estaba sola en la casa, cosiendo a la luz de un quinqué, intentando mantener la mente ocupada para no oír los truenos que me recordaban la voz atronadora de Augusto cuando se enfurecía. De repente, golpes fuertes en la puerta. Mi corazón se aceleró, el pánico inmediato apoderándose de mí.
-
¿Sería él nuevamente? ¿Habría vuelto para terminar lo que comenzó? Clarita, soy yo, Gerardo. Abre, por favor. Reconocí la voz, pero aún así dudé. ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si Augusto hubiera obligado a Gerardo a llamarme? Está lloviendo mucho. Solo quiero saber si estás bien sola en esta tormenta. Me acerqué a la puerta con unas tijeras en la mano, las mismas que una vez intenté usar contra Augusto.
-
¿Cómo sé que eres tú de verdad, Gerardo? La semana pasada me enseñaste a hacer punto de cruz en un paño de cocina con dibujo de girasoles”, respondió prontamente. “Y te dije que mis dedos eran demasiado gruesos para ese trabajo delicado. Era realmente él.” Abrí la puerta con manos temblorosas. Gerardo entró empapado hasta los huesos, agua goteando del sombrero que sostenía respetuosamente en las manos.
-
Perdona venir así sin avisar”, dijo pareciendo avergonzado. “Es que con doña Teodora de viaje y esta tormenta me preocupé. Le ofrecí una toalla para que se secara y puse agua a calentar para un té.” Conversamos sobre cosas simples, el techo de la iglesia que él estaba reparando, un vestido complicado que yo estaba abordando para la hija del alcalde. La lluvia seguía cayendo afuera, demasiado fuerte para que él volviera a casa.
-
Si quieres puedes dormir en el cuartito de atrás, ofrecí sintiendo una extraña mezcla de miedo y confort la idea de no pasar aquella noche de tormenta sola. Él aceptó agradecido. Preparé la cama simple en el cuartito que normalmente se usaba para guardar telas e hilos y le deseé buenas noches.
-
Me acosté en mi cama oyendo la lluvia. Dormí más tranquila, sabiendo que había alguien de confianza en la casa, pero la paz no duró. En medio de la madrugada, la pesadilla vino, más vívida que nunca. Augusto estaba allí, sujetando mis brazos con fuerza, susurrando aquellas palabras horribles a mi oído. Podía sentir su aliento caliente, ver el brillo enfermizo en sus ojos, oír la promesa terrible.
-
No pararé hasta que tu vientre crezca. Desperté gritando, debatiéndome contra un enemigo que no estaba allí. Segundos después, Gerardo apareció en la puerta sosteniendo un quinqué, el rostro contorsionado de preocupación. Clarita, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Yo temblaba tanto que apenas conseguía hablar. Lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera contenerlas.
-
Era como si una presa hubiera reventado todo el dolor, todo el miedo que había intentado controlar durante años, simplemente desbordó. Ya no puedo más, soy abrazando mis propias rodillas. No puedo vivir así. Incluso sabiendo que él está muerto, no consigo liberarme.
-
Gerardo se acercó con cautela, como quien se acerca a un animal herido. Se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. ¿De qué necesitas liberarte, Clarita? Nunca había contado la historia completa a nadie. Fragmentos. Sí. El comisario sabía partes, doña Teodora intuía otras, pero nunca había puesto hacia afuera, con todas las palabras, el horror que viví en manos de mi propio hermano.
-
Aquella noche de tormenta, mientras el viento aullaba afuera, abrí mi corazón herido. Conté todo a Gerardo, la muerte de mis padres, la transformación de Augusto, las insinuaciones que se volvieron amenazas, el plan enfermizo de plantar su semilla en mí para probar su pertenencia a la familia Figueroa.
-
Conté sobre las cartas que descubrí, revelando que él no era hijo biológico de mi padre. sobre su obsesión con la tierra, con el nombre, con el linaje, sobre el miedo constante, las pesadillas, la sensación de que nunca estaría realmente libre. Gerardo escuchó todo en silencio, el rostro serio a la luz temblorosa del quinqué.
-
Cuando terminé, exhausta y vacía, esperaba ver asco, lástima o incomodidad en sus ojos. En vez de eso, vi apenas una comprensión tranquila. Cargas un peso demasiado grande, Clarita, y lo cargas sola desde hace demasiado tiempo. Sus palabras, simples y directas alcanzaron algo profundo dentro de mí. Era verdad. No solo había huído de Augusto, había huído de mi propia historia, intentando enterrarla tan profundo que nunca más necesitara mirarla.
-
Lo que él te hizo fue terrible, pero lo peor es lo que sigue haciendo. Continuó Gerardo, su voz baja y firme. Incluso muerto, él todavía controla tu vida a través del miedo. Escapaste de él físicamente, pero tu alma todavía está presa en esa hacienda. Nunca había pensado de esa forma, pero era exactamente así como me sentía, como si una parte de mí hubiera quedado atrás, encadenada a aquel lugar, a aquellas memorias.
-
“¿Cómo me libero?”, pregunté con la voz embargada. “¿Cómo lo arranco de mi cabeza?” Gerardo quedó en silencio por un momento pensativo. Entonces dijo algo que lo cambiaría todo. “Tal vez necesites volver.” “Volver a la hacienda.” La idea me horrorizó. Nunca no puedo. No para quedarte, explicó pacientemente. Para enfrentar, para ver que es solo un lugar, no una prisión, para mostrarte a ti misma que aquellas paredes ya no tienen poder sobre ti. Negué con la cabeza, aterrorizada.
-
La mera idea de pisar nuevamente aquel lugar me hacía sentir como si no pudiera respirar. No puedo hacer eso sola. murmuré. Y no necesitas, respondió simplemente. Yo iría contigo. Lo miré sorprendida. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto? Gerardo bajó la cabeza fijando la vista en sus propias manos callosas posadas sobre las rodillas.
-
Porque sé cómo es cargar un dolor así. Mi padre bebía mucho y cuando bebía, su voz falló, pero no necesitó completar. El entendimiento pasó entre nosotros como una corriente eléctrica silenciosa. Aquella noche no tomamos ninguna decisión, pero algo había cambiado dentro de mí. La semilla de una idea, irónico pensarlo así, considerando todo, había sido plantada.
-
Tal vez Gerardo tenía razón. Tal vez la única forma de liberarme fuera enfrentar el pasado de frente, mirar al monstruo a los ojos una última vez. En las semanas siguientes, la idea fue creciendo, tomando forma. Descubrí, a través de cartas intercambiadas con el antiguo comisario Honorio que la hacienda Rincón de los Fresnos había sido comprada por una familia de la Ciudad de México que raramente la visitaba, manteniendo apenas un cuidador anciano para vigilar la propiedad. No queda casi nada de la época de tus padres”, escribió el comisario. Vendieron casi todo,
-
derribaron parte de la casa vieja para construir una nueva. De cierta forma, eso me dio valor. No sería exactamente el mismo lugar de mis recuerdos. Tal vez fuera posible revisitarlo sin ser consumida por el pasado. En una tarde de domingo, tres meses después de aquella noche de tormenta, conté mi decisión a Gerardo. Quiero volver.
-
ver la hacienda una última vez. ¿Tú aún irías conmigo? Su sonrisa fue respuesta suficiente. El viaje fue planeado con cuidado. Doña Teodora, que a estas alturas ya conocía mi historia, nos prestó algún dinero para el pasaje de tren hasta Cerro del Oro. De allí alquilaríamos caballos para llegar a la hacienda. En la víspera de la partida no conseguí dormir.
-
Las pesadillas volvieron con toda su fuerza. Augusto persiguiéndome por los pasillos de la casa, repitiendo su promesa horrible, sus manos alcanzándome para agarrarme. Desperté gritando como tantas otras veces, pero esta vez algo era diferente. En vez de encogerme de miedo, sentí una rabia creciente.
-
Rabia por seguir permitiendo que él tuviera tanto poder sobre mí, incluso muerto. Rabia por todos los años robados, todas las noches de sueño perdidas. toda la paz que me fue negada. Basta, susurré a la oscuridad de la habitación. Basta de tener miedo. El viaje de tren fue largo e incómodo. Gerardo se sentó a mi lado, respetando mi silencio, ofreciendo su presencia sólida como un puerto seguro.
-
Cuando llegamos a la estación de Cerro del Oro, sentí mi estómago revolverse. El pequeño pueblo parecía congelado en el tiempo, prácticamente idéntico al que dejé años atrás. Algunas personas mayores me reconocieron a pesar de los años pasados. Miradas curiosas nos siguieron mientras caminábamos hasta el pequeño hotel donde pasaríamos la noche antes de seguir hacia la hacienda.
-
La niña Figueroa volvió. Oí a alguien murmurar a otra persona, aquella del caso extraño con el hermano. Gerardo notó mi incomodidad y puso gentilmente la mano en mi hombro. Ignóralos, no saben nada. En el hotel tuve el cuidado de reservar habitaciones separadas.
-
Mi reputación ya estaba bastante comprometida, sin añadir un escándalo de viajar sola con un hombre. Pero aquella noche, cuando las pesadillas llegaron, fue el suave golpe en la puerta de mi habitación y la voz preocupada de Gerardo del otro lado, lo que me trajo de vuelta a la realidad. Estoy bien, respondí con la voz aún temblorosa. Solo un mal sueño. ¿Quieres que me quede aquí afuera en el pasillo?, preguntó.
-
Solo para que sepas que no estás sola. La oferta era tan sincera, tan desprovista de segundas intenciones, que sentí lágrimas en mis ojos. No hace falta. Mañana será un día difícil. Necesitas descansar. No volví a dormir aquella noche. Me quedé sentada junto a la ventana, observando las estrellas e intentando reunir valor para lo que vendría.
-
Por la mañana alquilamos caballos de un ranchero local. El camino hacia la hacienda Rincón de los Fresnos estaba mejor de lo que recordaba. Habían construido un puente sobre el arroyo que antes teníamos que atravesar por el bado. Cuando finalmente divisamos las puertas de la hacienda, sentí una opresión en el pecho tan fuerte que pensé que podría desmayarme.
-
Gerardo, percibiendo mi reacción, se acercó con su caballo. “Podemos volver si quieres”, dijo suavemente. No tiene que ser hoy. Respiré hondo, sintiendo el aire familiar de aquellas tierras. El olor a hierba mojada. A tierra recién arada, a café floreciendo a lo lejos. Tantos recuerdos, no todos malos.
-
Mis padres también vivieron allí, amaron allí, soñaron allí. No respondí, fortaleciendo mi determinación. Tiene que ser hoy. El cuidador, un hombre anciano llamado Sebastián, nos recibió con desconfianza inicial. Pero cuando expliqué quién era yo, la hija de los antiguos propietarios, su semblante se suavizó. Ah, la niña Figueroa, he oído hablar de usted.
-
¿Quieren echar un vistazo a la casa? La casa era diferente de lo que recordaba. La nueva familia había derribado varias paredes internas, abriendo espacios, trayendo más luz. La cocina donde mi madre solía cantar sus canciones infantiles mientras cocinaba, ahora tenía armarios modernos y una estufa de gas en lugar del viejo fogón de leña.
-
Pero fue al entrar en lo que antes era la habitación de Augusto, que sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Ahora era una sala de estar con muebles diferentes, paredes de otro color, pero algo en las tablas del suelo, en la forma de la ventana me transportó instantáneamente de vuelta a aquella noche terrible. Gerardo debió notar mi expresión, pues se acercó silenciosamente.
-
¿Estás bien? No lo estaba. Sentí que las piernas me fallaban, que el aire faltaba en mis pulmones. Era como si Augusto estuviera allí, invisible, pero presente, su fantasma flotando en el aire que yo respiraba. “Necesito salir”, conseguí murmurar. Salimos al porche, donde respiré profundamente, intentando calmar mi corazón acelerado.
-
El cuidador, tal vez intuyendo que necesitaba un momento, nos invitó a caminar por el huerto mientras él preparaba un café. Fue allí, entre los viejos mangos que mi padre plantara décadas antes, que la presa finalmente se rompió. Al ver un árbol específico donde Augusto y yo jugábamos cuando éramos niños, antes de que todo cambiara, me deseen lágrimas.
-
No lágrimas de miedo, sino de una tristeza profunda y antigua. Gerardo se quedó a mi lado sin hablar, sin tocar, apenas una presencia constante y segura. Cuando finalmente conseguí parar de llorar, miré alrededor, a aquella tierra que por tanto tiempo fue mi prisión. Es extraño”, dije finalmente.
-
Parece más pequeño de lo que recordaba, menos aterrador. Las cosas que nos aterrorizan cuando somos niños generalmente parecen más pequeñas cuando las enfrentamos como adultos, respondió Gerardo. Continuamos caminando por el huerto, después por los campos que un día fueron de café y ahora estaban replantados con maíz.
-
Con cada paso, cada respiración, sentía como si estuviera reclamando algo que había perdido. No la tierra en sí, sino mi derecho a recuerdos no manchados por el miedo. Cerca del final de la tarde, nos despedimos del cuidador y montamos nuevamente en los caballos. Antes de salir por la puerta me detuve y miré una última vez hacia la casa a lo lejos.
-
Está muerto, dije en voz alta, no para Gerardo, sino para mí misma. Y esta tierra no tiene poder sobre mí. Era verdad. Augusto estaba muerto, su cuerpo descansando sin nombre en algún cementerio distante. La hacienda ahora pertenecía a otros y yo yo podría finalmente comenzar a pertenecerme a mí misma. En el regreso a Monterrey algo había cambiado dentro de mí. Las pesadillas no desaparecieron inmediatamente.
-
Traumas así no se curan de la noche a la mañana. Pero ahora, cuando despertaba gritando en medio de la noche, ya no era con aquel terror paralizante, era diferente. Era como arrancar una espina que había estado clavada profundamente en la carne. Dolía, pero era un dolor de curación, no de herida abierta. Creo que finalmente comencé a arrancar la raíz del mal.
-
Confesé a Gerardo semanas después mientras caminábamos por la plaza de Monterrey. No la raíz que estaba en la hacienda o en Augusto, sino la que creó raíces dentro de mí. El miedo, la culpa, la vergüenza. Gerardo sonrió. Aquella sonrisa tranquila que se había convertido en mi puerto seguro. Las raíces malas necesitan ser arrancadas, pero no olvides plantar algo bueno en su lugar. Si dejas la tierra vacía, otras malas hierbas crecen.
-
¿Y qué debo plantar? Pregunté genuinamente curiosa sobre su respuesta. Él miró hacia el horizonte pensativo. Esperanza, tal vez sueños nuevos, un futuro que sea tuyo, no definido por tu pasado. En aquel momento, allí en la plaza, con el sol de Guanajuato poniéndose a lo lejos, tomé la decisión más valiente desde que huí de la hacienda años atrás. Me volví hacia Gerardo, enfrentando sus ojos gentiles, sin desviar la mirada.
-
¿Me ayudarías a plantar ese futuro? Su sonrisa fue la respuesta que necesitaba. Y así, de la tierra arrasada que Augusto dejó en mi corazón, comencé lentamente a cultivar algo nuevo, algo que, a diferencia de las raíces enfermas del pasado, podría un día florecer. Después de aquella conversación en la plaza de Monterrey, mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente diferente.
-
Gerardo y yo nos acercamos cada vez más con un respeto que nunca antes había experimentado. Él entendía mis silencios, respetaba mis miedos y nunca me presionaba por nada. Nuestro noviazgo fue lento y cauteloso. En los primeros meses ni siquiera nos dábamos la mano en público.
-
Doña Teodora, siempre atenta, servía como nuestra acompañante en paseos por la ciudad. Por la noche conversábamos en el porche de la casa bajo la mirada vigilante de ella, que fingía coser, pero en realidad no perdía una palabra de lo que decíamos. Gerardo contó más sobre su vida.
-
Nacido en una familia humilde del interior de Guanajuato, perdió a su madre siendo joven y fue criado por su padre, un hombre amargado que descargaba en la bebida y en su hijo las frustraciones de la vida. Huyó de casa a los 16 años. aprendió el oficio de carpintería con un maestro en Monterrey y desde entonces vivía de su trabajo construyendo una reputación de hombre honesto y habilidoso. “Entiendo lo que es cargar cicatrices que nadie ve”, me dijo una noche.
-
“Pero también sé que podemos elegir no dejar que ellas definan quiénes somos.” A mediados de 1962, casi un año después de nuestro viaje a la Hacienda, Gerardo me pidió matrimonio. Fue una propuesta simple, sin grandes gestos. Estábamos sentados en el porche de la casa de doña Teodora, observando la llovisna que caía.
-
Clarita, dijo con la voz un poco temblorosa, algo raro para un hombre generalmente tan seguro. No tengo mucho que ofrecer más allá de mis manos y mi corazón, pero si quieres podemos construir una vida juntos, una vida nueva, lejos de aquí si lo prefieres. Acepté sin dudar. No era un amor arrebatador como en las novelas que a veces leía.
-
Era algo más calmo, más profundo, un entendimiento mutuo, un compromiso de cuidarnos el uno al otro, de construir algo bueno sobre las ruinas que nuestros pasados habían dejado. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la iglesia de Monterrey, solo con doña Teodora y algunos amigos cercanos. Yo usé un vestido sencillo que cosí con mis propias manos, azul claro, sin ninguna semejanza con aquel vestido azul que Augusto me obligó a usar años atrás.
-
Nuestra vida de casados comenzó modesta en un pequeño cuarto alquilado en la parte de atrás de la carpintería donde Gerardo trabajaba. No teníamos mucho, pero teníamos paz, algo que para mí valía más que cualquier riqueza. Al principio aún luchaba contra las pesadillas. Había noches en que despertaba gritando, el cuerpo empapado de sudor frío.
-
Gerardo, siempre paciente, encendía un quinqué y se sentaba a mi lado sin tocar, solo hablando bajito hasta que me calmara. Nunca me juzgó por eso, nunca mostró impaciencia. Las heridas profundas tardan en sanar, decía. En 1963 recibimos una noticia que nos tomó por sorpresa. Doña Eunise, la esposa del comisario Honorio que tanto me ayudó en el pasado, había fallecido.
-
El comisario, ahora jubilado y solo, decidió mudarse al sur del país, a casa de un hermano. Antes de partir, me buscó con una propuesta inesperada. “Tengo un pequeño rancho cerca de Cuernavaca en Morelos”, explicó. iba a ser nuestro refugio en la vejez mío y de Eunise. Ahora, sin ella su voz falló y carraspeó antes de continuar.
-
Quiero venderlo, pero no a cualquiera. Pensé en ustedes. Gerardo es bueno con las manos. Podría hacer que ese lugar floreciera. La idea de dejar Guanajuato, de comenzar realmente de cero en un lugar donde nadie conociera mi historia, era tentadora. Hablé con Gerardo esa misma noche.
-
¿Qué piensas?, pregunté ansiosa por su respuesta. Sería un gran cambio. Él sonríó. Aquella sonrisa tranquila que tanto me centraba. ¿Tú quieres ir? Quiero una nueva vida, respondí honestamente. Quiero plantar nuevas raíces en tierra limpia, sin fantasmas. La decisión estaba tomada. Vendimos lo poco que teníamos. Nos despedimos de doña Teodora con lágrimas y promesas de visitas y partimos hacia el sur, hacia una tierra desconocida que nos ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo.
-
El rancho del comisario Honorio era pequeño, pero tenía potencial. Estaba a unos 10 km de la ciudad de Cuernavaca, en una región montañosa donde el clima era mucho más agradable que en Guanajuato. La casa principal era simple: dos habitaciones, sala, cocina y un baño exterior. Había un cobertizo que Gerardo pronto transformó en carpintería y tierras suficientes para una huerta generosa y algunos animales.
-
Fue allí, en aquel pedacito de tierra, que comencé a interesarme por las plantas medicinales. Todo empezó cuando conocí a nuestra vecina más cercana, doña Iracema, una señora de origen indígena nawatle, que vivía sola en una cabaña a cerca de 1 kmetro de nuestra propiedad. Doña Iracema apareció en nuestra puerta una mañana fresca de julio trayendo un atado de hierbas frescas para dar la bienvenida dijo con su acento fuerte y frases cortas. Bueno para te calienta cuerpo, espanta tristeza.
-
Me fasciné con su conocimiento sobre las plantas locales. Al principio era reservada, respondiendo a mis preguntas con pocas palabras, pero poco a poco, conforme gané su confianza, comenzó a enseñarme. Esta aquí manzanilla, mostraba recogiendo una plantita de flores amarillentas, buena para dolor de barriga, para nerviosismo.
-
También se recoge solo en luna menguante si no pierde fuerza. Comencé a acompañarla en sus caminatas por el bosque, aprendiendo a identificar cada hierba, cada raíz, cada corteza. Aprendía no solo para qué servían, sino cómo recogerlas, cómo secarlas, cómo preparar los remedios.
-
Era un conocimiento ancestral pasado de generación en generación que ella ahora compartía conmigo. “¿Por qué me enseña todo esto?”, pregunté un día mientras volvíamos de una larga caminata de recolección. Ella me miró con aquellos ojos oscuros y profundos que parecían ver mucho más allá de la superficie. Porque tienes dolor antiguo en el alma. Hierbas curan cuerpo, pero también curan alma y tú vas a necesitar curar a muchos después. No entendí completamente lo que quiso decir en aquel momento.
-
Solo años después me daría cuenta de cuán proféticas fueron sus palabras. Nuestra vida en Cuernavaca fue buena durante algunos años. Gerardo estableció su carpintería y pronto ganó fama por sus muebles bien hechos. Yo dividía mi tiempo entre cuidar de la casa, mantener una pequeña huerta de vegetales y verduras y cultivar mi jardín de hierbas medicinales que crecía cada año.
-
Comencé a hacer pequeños remedios caseros, tes para la tos, pomadas para heridas, tinturas para el insomnio, al principio solo para nuestra familia y vecinos cercanos. Después la fama se extendió y personas comenzaron a venir desde más lejos para buscar mis preparados. En 1965, nuestro primer hijo nació, Eriberto, un niño saludable de mejillas rosadas que llenó nuestra casa de alegría. Dos años después vino nuestra hija Eleonora.
-
Gerardo era un padre amoroso y presente que cargaba a los niños en sus hombros cuando volvía de la carpintería. contaba historias antes de dormir. Enseñaba las primeras letras. Con los hijos vino una nueva dimensión de sanación para mí. Cada sonrisa de ellos, cada descubrimiento, cada abrazo pequeñito era como un pedacito de mi corazón siendo restaurado.
-
El ciclo de miedo y trauma que Augusto intentó perpetuar estaba siendo roto, sustituido por un ciclo de amor y cuidado. Sin embargo, no todo fueron flores. En el invierno particularmente duro de 1969, doña Iracema enfermó gravemente. A pesar de todos los remedios que intenté, de todos los conocimientos que ella misma me había transmitido, nada consiguió salvarla.
-
Antes de partir, me llamó a su lado y sostuvo mis manos con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. “Guarda conocimiento”, susurró. “Pasa adelante, plantas hablan contigo. Escucha. Su muerte me dejó un vacío inmenso. Más que una vecina o mentora, se había convertido en una amiga. Tal vez la primera amiga verdadera que tuve desde Florentina en mi infancia distante.
-
Honré su memoria de la única forma que sabía, profundizando mis estudios sobre las plantas medicinales, documentando cada detalle que había aprendido con ella, añadiendo mis propios descubrimientos. Fue también en 1969, después de la muerte de doña Iracema, que comenzamos a sentir los límites de nuestra vida en Cuernavaca.
-
El clima extremadamente húmedo afectaba la salud de los niños que sufrían con bronquitis frecuentes. La carpintería de Gerardo enfrentaba una competencia creciente de una fábrica de muebles que se instaló en la región. Tal vez sea hora de considerar otro lugar”, sugirió Gerardo una noche mientras discutíamos nuestras preocupaciones a la luz de un quinqué, un lugar un poco más seco para los niños, tal vez con más oportunidades.
-
Fue así como comenzamos a considerar un traslado a Rí Grande del Sur. Un conocido de Gerardo se había establecido en Palmera de las Misiones, ciudad del norte sureño, y hablaba maravillas de la región, clima más templado que Cuernavaca. tierras fértiles y una economía en crecimiento.
-
A mediados de 1970 hicimos nuestra segunda gran mudanza. Vendimos el rancho en Cuernavaca por un buen precio. La región se había valorizado en los años que vivimos allí y compramos una pequeña propiedad en los alrededores de Palmera de las Misiones. Era una casa más grande, con un buen patio donde pude establecer un jardín de hierbas aún más completo y tierras suficientes para que Gerardo construyera una carpintería más espaciosa.
-
La adaptación fue más fácil. Esta vez los niños, aún pequeños, rápidamente hicieron amigos en la escuela local. Gerardo encontró un mercado receptivo para sus muebles artesanales, especialmente entre las familias más acomodadas de la región. Y yo, para mi sorpresa, descubrí una demanda creciente por mis conocimientos sobre plantas medicinales, lo que comenzó como un pequeño jardín de hierbas para uso personal se transformó poco a poco en un verdadero centro de curación natural. Personas de varias ciudades de la región
-
comenzaron a buscarme. Primero con problemas simples como tos y dolores de cabeza, después con cuestiones más complejas. La señora es una curandera. preguntaban a veces y yo siempre negaba, “No, solo conozco las plantas y lo que pueden hacer por el cuerpo y por el alma. El resto es trabajo de la naturaleza.
-
” Y lo que me conmovía profundamente era percibir cuántas mujeres venían hasta mí con heridas invisibles, similares a las que yo había cargado por tanto tiempo. Mujeres que sufrían abusos, que vivían en hogares donde el miedo era constante, que cargaban traumas antiguos como piedras en el pecho.
-
Para esas mujeres, además de las hierbas que aliviaban los síntomas físicos, el insomnio, los dolores de cabeza, la falta de apetito, yo ofrecía algo más. Escucha. Me sentaba con ellas en mi porche, preparaba un té de manzanilla o toronjil y simplemente escuchaba sus historias sin juzgar, sin presionar. Muchas veces era la primera vez que esas mujeres hablaban sobre lo que vivían.
-
Y yo sabía, por experiencia propia como ese simple acto de sacarlo afuera, de nombrar al monstruo, ya era parte de la cura. “¿Cómo es que la señora parece entender también?”, me preguntó una vez una joven esposa después de revelar los abusos que sufría de su marido. Dudé por un momento, considerando si debía compartir mi propia historia.
-
Hasta entonces, pocas personas en palmera de las misiones conocían mi pasado. Era un secreto guardado, una página vuelta. Pero mirando a los ojos de aquella joven tan parecida a lo que fui un día, entendí lo que doña Iracema quiso decir años atrás. Tú vas a necesitar curar a muchos después. Yo también cargué un peso pesado por mucho tiempo. Respondí finalmente. También conocí el miedo, la vergüenza.
-
la sensación de estar atrapada, pero aprendí que es posible arrancar las raíces del mal, incluso las más profundas. Fue la primera vez que compartí mi historia en palmera de las misiones, pero no sería la última. Poco a poco, conforme la confianza crecía, descubrí que mi experiencia, por más dolorosa que hubiera sido, podía servir como una luz para otras mujeres en situaciones similares.
-
No se trataba solo de las hierbas medicinales, aunque seguían siendo importantes. Se trataba de mostrar que era posible sobrevivir, curarse, reconstruirse, que después de la tormenta podía venir la calma. Gerardo apoyaba enteramente este trabajo.
-
“Estás transformando tu dolor en propósito”, me dijo una noche mientras secábamos juntos un nuevo lote de hierbas. Es la forma más poderosa de curación. Los años fueron pasando. Nuestros hijos crecieron, estudiaron, construyeron sus propias vidas. Heriberto siguió los pasos de su padre en la carpintería, mientras que Eleonora se formó como profesora y se mudó a la capital.
-
En 1985, tras 23 años de un matrimonio tranquilo y amoroso, recibí la noticia que jamás quise oír. Gerardo, mi puerto seguro, mi compañero de vida, fue diagnosticado con un cáncer avanzado en el pulmón. Ninguna de mis hierbas, ninguno de mis conocimientos pudo salvarlo.
-
En los meses que siguieron, cuidé de él con todo el amor que me había enseñado a sentir nuevamente. Cuando partió, en una tarde lluviosa de octubre, estaba en paz, rodeado por los hijos y por mí. Estarás bien clarita. Fueron sus últimas palabras, susurradas con dificultad. Eres la persona más fuerte que he conocido.
-
El dolor de la pérdida fue inmenso, diferente a cualquier otro que ya había sentido. Pero incluso en ese momento descubrí que había una diferencia crucial entre este dolor y el que cargué por tanto tiempo después de los abusos de Augusto. Este, por más intenso que fuera, era limpio. Era el precio de haber amado verdaderamente.
-
No había vergüenza, no había miedo, solo añoranza y gratitud por todo lo que vivimos juntos. Continué mi trabajo con las plantas y con las mujeres que me buscaban. Mi casa en las afueras de la ciudad de Palmera de las Misiones, con su amplio porche y su jardín de hierbas, se convirtió en un conocido punto de acogida.
-
Con el paso de los años tuve la alegría de ver nietos naciendo, creciendo, trayendo nueva vida y esperanza para nuestra familia. Hoy, a los 82 años, miro hacia atrás y veo cuánto camino he recorrido desde aquella niña aterrorizada que huyó de la hacienda Rincón de los Fresnos. La última vez que oí hablar de aquel lugar fue hace unos 20 años, cuando un viajero que pasaba por Palmera de las Misiones mencionó que la región de Cerro del Oro había cambiado mucho, que la antigua hacienda Figueroa, como aún la llamaban, había sido dividida en pequeñas propiedades tras una reforma agraria.
-
Sentí una extraña paz al saber esto. Era como si el último vestigio de aquella historia finalmente se hubiera transformado en algo nuevo, así como yo misma me había transformado. La raíz del mal que Augusto plantó, aquella obsesión enfermiza con sangre y linaje con poseer la tierra y todo lo que en ella habitaba, finalmente había sido completamente arrancada.
-
En su lugar, otras raíces de amor, de curación, de propósito, habían crecido fuertes y profundas. Y así, aquí estoy. Una anciana en su porche, rodeada de hierbas curativas, con las manos arrugadas que ya aliviaron tantos sufrimientos, contando una historia que podría haberme destruido, pero que en vez de eso acabó definiéndome de una forma que nunca imaginé posible.
-
Hoy, a mis 82 años, mi vida aquí en Palmera de las Misiones tranquila y llena de pequeñas alegrías. La casa donde vivo, la misma que compramos cuando llegamos a la ciudad hace más de 50 años, tiene este amplio porche desde donde observo el pueblito allá abajo, mi lugar favorito en el mundo.
-
Todas las mañanitas me despierto con los primeros rayos de sol, hago mi café fuerte y voy directo a mi jardín de hierbas medicinales. Tengo más de 50 especies diferentes organizadas en canteros que mi hijo Eriiberto construyó con sus propias manos. Cada planta tiene su pequeña placa indicando el nombre y los usos principales. La gente todavía me busca para los remedios caseros.
-
Doña Leonilda, ¿tiene algo para mi artritis? Pregunta don Ramón cada semana. Doña Leonilda, “Mi hijo no puede dormir”, dice una madre joven, “yo yo separo una mezcla de manzanilla y torongil explicándole cómo prepararla. Pero el trabajo que me da más satisfacción es acoger a las mujeres que sufren. Para ellas ofrezco más que hierbas.
-
Ofrezco mi propia historia como prueba de que es posible reconstruir la vida. Y cuando veo en sus ojos esa primera chispa de esperanza, siento que todo mi sufrimiento no fue en vano. Mi familia es mi mayor alegría. Eriberto vive aquí mismo, en palmera de las misiones, no muy lejos. Continuó la tradición de su padre en la carpintería y tiene una pequeña fábrica de muebles artesanales.
-
Se casó con Marlín y me dio dos nietos maravillosos, Julia y Mateo, ambos ya adultos. Eleonora, mi hija, siguió otro camino. Se graduó como profesora, se mudó a la capital y enseña literatura en la universidad. se casó con un colega profesor y me dio un nieto más, David, que ahora tiene 15 años y ya es más alto que yo.
-
Los domingos son especiales porque Heriberto y su familia siempre vienen a comer conmigo. Pasamos la tarde en el porche tomando mate y conversando. Hay una paz en estas reuniones familiares que es difícil explicar a quien no conoce mi historia. Es como si cada risa, cada abrazo fuera una victoria silenciosa sobre el pasado. Julia, mi nieta mayor, parece haber heredado mi interés por las plantas.
-
Se graduó en biología y estudia plantas medicinales. A veces pasa días conmigo y nos quedamos horas en el jardín intercambiando conocimientos. Ella con su ciencia moderna, yo con mi saber tradicional. Abuela, deberías escribir un libro. siempre dice, “Por ahora me contento con documentar todo en cuadernos grandes, con dibujos detallados de cada planta.
-
Esto quedará para ustedes cuando yo me vaya. Es mi herencia más preciosa. Tengo también un grupo de amigas de mi edad, doña Cesi, doña Neusa, doña Ibete y doña Lourdes. Nos reunimos todos los jueves para tomar café y conversar. Cuando es mi turno de recibirlas, preparo pasteles de hierbas que ellas adoran.
-
A veces, en las horas quietas de la noche, pienso en augusto, no con miedo o rabia como antes, sino con una compasión distante. No lo perdoné completamente. Algunas cosas están más allá del perdón humano, pero aprendí a no dejar que el odio ocupara espacio en mi corazón. En vez de eso, elegí plantar otras semillas de amor, de compasión, de curación.
-
Y hoy, mirando la vida que construí, la familia que creé, las personas a las que ayudé, siento que esas semillas florecieron de maneras que jamás podría imaginar en aquellos días oscuros de mi juventud. Aquí, en palmera de las misiones, encontré no solo un hogar, sino una misión.
-
La niña aterrorizada que huyó de una hacienda en Guanajuato se transformó en una mujer que consiguió hacer de sus cicatrices no una marca de vergüenza, sino un mapa que puede guiar a otras mujeres a encontrar su propio camino hacia la luz. Mis queridos, nuestras cicatrices cuentan nuestra historia, pero no definen nuestro futuro. Lo que Augusto intentó hacerme podría haberme destruido, pero descubrí que el verdadero poder está en nuestra capacidad de reconstrucción.
-
Si estás viviendo algo parecido, debes saber, no existe dolor tan profundo que no pueda ser superado. No existe noche tan oscura que el sol no vuelva a salir. Y no existen raíces del mal. Tan ondas que no puedan ser arrancadas. Romper el silencio es el primer paso. La vergüenza nunca debería ser nuestra. Pertenece a quien abusa. En cualquier lugar existen personas dispuestas a ayudar.
-
Busca protección en tu región. La semilla del mal que otros plantan en nosotros solo germina si lo permitimos. Cuando Augusto intentó transformarme en tierra fértil para sus planes enfermos, no contaba con que un día yo descubriría que la tierra era mía, solo mía. La verdad fue mi arma más poderosa. Arrancó sus raíces.
-
Miro hacia atrás y veo cuánto camino recorrí de la niña asustada a la abuela que les habla hoy. El tiempo no solo cura, transforma. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete a este canal. Compártelo con quien necesite escuchar que hay esperanza después del sufrimiento y en los comentarios deja solamente la palabra raíces.
-
Esto me dirá que viste hasta el final y entendiste el mensaje. Necesitamos arrancar lo que nos envenena y plantar lo que nos hace florecer. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. La vida es como un jardín. Somos nosotros quienes elegimos qué plantar y qué arrancar. Elijan siempre la vida, siempre el amor, siempre la esperanza.